Rufo Muñoz Cerón. Monolingue, fallida esperanza de un pueblo
Niñez. No sé cuándo fue mi primer despertar en la nebulosa realidad de mi existencia. Desperté en un lugar de oscura vegetación; alegre, bullicioso, con gorjeos, cacareos, ladridos, sintonía de música de aves, aunque brumoso y húmedo. Amanecí dando de comer a gallinas, pollos, guajolotes, atropellados intempestivamente por marranos. Recuerdo que salía corriendo dejando botada la canastilla de alimentos; era el “Tombak”, ranchito propiedad de mi abuela materna, atravesado por un rumoroso riachuelo que lleva este nombre; abundante en peces, piguas y cangrejos.
En verdad en este pequeño mundo para mí sólo amanecía (aclaraba) ; anochecía (oscurecía), no existían las horas, no relojes ni programas, tampoco días ni meses ni años. Todo era rutina y de esta manera se iba escurriendo el tiempo. En ocasiones escuchaba el grito de mi madre: “Lupi… Lupi…, juta ijtu, mina yey” (Rufo… Rufo…, ¿Dónde estás?, ven acá).
Este es el dialecto en el que crecería. Mis abuelos eran monolingües en el idioma Zoque, mis papás muy poco comprendían el español; no lo usaban; se dedicaban a labores propias del rancho, del campo. No se miraba dinero pero había en abundancia frutas, verduras, maíz, café, cacao. Mi abuela Nicolasa vivía en el centro del pueblo, cerca de la antigua iglesia de Santo Domingo, con mi tía Nestora, a la que apenas conocía y que en ese entonces cursaba la primaria. Mi padre frecuentaba el pueblo para llevar los productos del rancho que vendía mi abuela.
A mí me chocaba ir al pueblo por dos razones: Mi padre tenía que cargarme gran parte del trayecto por el lodazal que siempre se hacía por las perennes lluvias de esta región. Me fastidiaba ver tantas casas escurriendo, calles empedradas y lodosas, tanta gente oliendo a moho. Luego había que atravesar el puente sobre el río Totopac, hecho de vigas y tablones. La distancia aproximada del trayecto era de tres kilómetros.
En una ocasión vinieron al rancho dos personas que ya había conocido; era una tía y su hijo mayor, de trece años; cuando ellos llegaron, mis papás (Julio y Baudilia) desaparecieron como tres o cuatro días; después reaparecieron. Por la noche, me despertaron unos chillidos como de gato; era mi primer hermanito bebe. Me puse a rascar mi petate, lo recuerdo; no sé si de miedo o de alegría.
Quizá contaba con cinco años de edad, y ya era apasionado pescador de los pequeños seres vivientes de nuestro arroyo mágico que también nos daba de comer y era atractivo y divertido para mí.
Ignoraba los planes de mis padres; según ellos, debía cambiar a otra cultura, integrarme hacia otro ambiente y este proceso era obligado; conocer a mis primos, a la familia con visos a futuro y sobre todo aprender “la castilla” como le decíamos al español. Para ese efecto, mis padres me trajeron al pueblo con la abuela, pero con tan mal tino que entre los vecinos también predominaba el dialecto Zoque.
En aquellos años, en mi pueblo existía una fuerte segregación entre católicos y adventistas (sabáticos). Mitad del pueblo, hacia arriba, era los “idiomeros católicos” y mitad, hacia abajo, los “ladinos sabáticos”; nosotros estábamos en la mitad, hacia arriba; nos identificaban como kʌŝmʌc (la pronunciación más cercana es keshmec) que significa “arribeño”. Tenía prohibido conversar en “idioma” con amigos; si me sorprendía mi madre, que era temperamental, me tomaba de las orejas y casi a rastras me devolvía a la casa, me restregaba la trompita con chile verde y me decía: “yʌʔwʌ, jaʔna mis te tzame tzuni! (¡Esto es para que ya no sigas hablando idioma!).
Probablemente pasamos dos años con la abuela. Una tarde escuche a mi padre decirle a mi mamá: “Manba tzeʔku tʌk” (Vamos a construir nuestra casa). Y, efectivamente, meses después comenzaron los ajetreos de la construcción. Casa de horcones, bajareque y tejas. Sólo se compraban las tejas, lo demás lo daba la naturaleza. Tres meses después ya estábamos en casita propia. Fue un cambio muy importante en mi infancia; adquirí responsabilidades propias de mi edad; aquí no tenía vecinos afines; nuevamente estábamos solos, pero ya con dos hermanitos.
A la edad de ocho años ingresé a la primaria con los problemas naturales: hablaba pocho y era tímido; los maestros eran terribles; mi maestro Ramón Saraos llevaba una vara de árbol de jícara y ¡cuidado!… A los zurdos les amarraba la mano izquierda y, a fuerzas, debían usar la mano derecha para escribir. Pasé la primaria a panzazos, y más el sexto grado; porque como era el hijo mayor, acompañaba a mi padre al trabajo, a veces jueves y viernes; cuando era a una gran distancia, pernoctábamos quien sabe dónde.
Una tarde en el trabajo mi papá me reveló que era integrante de la banda de música del pueblo y que por ello se ausentaría una semana o más, porque a los músicos se los llevaban a fiestas patronales: a las desaparecidas Magdalena y El Naranjo (sepultadas años después por el volcán Chichonal), a Quechula Antigua (hundida bajo las aguas de la presa de Malpaso), a San Fernando, a Ocotepec y puntos aledaños. Cuando él se marchaba con la banda, me pedía que me hiciera cargo de mis hermanitos para apoyar de esta manera a mi mamá en los quehaceres del hogar.
Acólito de pueblo
Mi familia siempre fue muy creyente; aunque no había sacerdote, mis papás nos llevaban a la iglesia los domingos. La parroquia era Copainalá; como mi pueblo era de muy difícil acceso, el padre venía una vez al mes a lomo de mula. Quizá tendría nueve años cuando fui nombrado acólito, según mi recuerdo de aquellos años de niñez; sí fui instruido; pero, en mi primera vez resulté un desastre; tenía mucho miedo o nervios, o las dos cosas; aun así, entre coscorrones y palabras ininteligibles, logré alzar la cola (la casulla) al cura y tocar la campanita. La misa en aquellos años era en latín y de espaldas al pueblo. Con el tiempo me fue gustando; ya era útil, me sentía importante; hasta latín aprendí.
Recuerdos… El cura volteaba y decía “Dominus vobiscum”, y respondíamos: “Et cum spiritu tuo”. Recuerdo también que, mientas yo sostenía una gran patena dorada, me mordía algo para no soltar la risa cuando el padre daba la comunión y al querer decir: “Sit corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam” sólo decía: “mmmtua vita eterna”…olía a suave vino. Este padre de los coscorrones, era nada menos que el señor cura Rafael Flores, párroco de Copainalá. Mi eterno recuerdo, admiración y respeto a él. Lo encontraremos en el Reino de Dios.
Este fue el punto que marcó en mi vida una transformación paulatina; así comenzó propiamente mi vida religiosa. Fui monaguillo de los sacerdotes Enrique Alfaro (QEPD) y Rodolfo Álvarez, quien era vicario y se quedaba más tiempo en el pueblo para atender a las comunidades cercanas a Tecpatán.
En esos años (tal vez 1958), hubo un acontecimiento en mi pueblo que me tocó vivir. Comenté que a mi pueblo Tecpatán sólo se podía llegar por caminos y veredas; por años se vino abriendo una carretera o, mejor dicho, una brecha; sería creíble que un trascabo ayudó para abrir los cerros, aunque no pasaban desapercibidas las cuadrillas de hombre armados con machetes, picos, palas y quién sabe cuántas herramientas rústicas más. Un día de verano bajaron las dos primeras camionetas: “La ploma” y “La roja”; con mucho trabajo y con picos y palas echándole tierra al inexistente camino, llegaron al pueblo. Fue un acontecimiento histórico; todo el pueblo se movió para contemplar tan singulares artefactos; hubo tal tropelía que muchos salieron aplastados, raspados y hasta una viejecita muy conocida (nana Shipi), salió fracturada.
No soy historiador; pero, allá por el año 1961 por fin nos enviaron a un larguirucho sacerdote dominico, originario de Pamplona, España, para hacerse cargo, ahora sí, de la Parroquia de Tecpatán; su nombre era Fray Jaime González de la Orden de Predicadores. Aquí comienza una nueva etapa en mi vida, ya en firme; y que definiría mi trayectoria en adelante. La llegada, estancia y actuación de ese fraile fue muy controvertida. Se enfrentó a difíciles situaciones; la división de creencias en el pueblo, serias dificultades con los principales mayordomos de la parroquia y con la feligresía misma. Él no estaba de acuerdo con las tradiciones del pueblo: la celebración de las fiestas con cohetes y toritos, la vestimenta de los santos, el estruendo de los tamboreros y músicos, los etílicos…
Llamaba la atención y reprendía a todos en misa. A la vez, era innegable su inteligencia y capacidad por las obras buenas: influyó bastante en la introducción de la electricidad y del agua entubada potable; y la recuperación del exconvento de Santo Domingo, magnífico monumento colonial ignorado totalmente.
Estos asuntos se fueron diluyendo y filtrando poco a poco, quizá por respeto a su investidura; no obstante, se siguieron las tradiciones ya bastante mochas. De mi parte, ya me consideraba el maestro de ceremonias de la chiquillada de monaguillos, aunque mi salud se iba deteriorando; para 1962 llegué al límite y caí gravemente enfermo. Decían que era paludismo, me desvanecía con el mínimo esfuerzo físico, padecía una anemia aguda. Una tarde desperté rodeado de personas conocidas; había a mi alrededor galletas, azúcar, veladoras y hasta pollos. Seguramente me moví porque comenzaron a chillar: “Sawaa!, sawaa!, milagrute!” (¡Despertó, despertó, milagro!). La mamá chuwe (abuela de parto) dijo a mis papás: “Prepárenle caldo de pollo con verduras”.
Cuando salí de este trance, las monjas se hicieron cargo de mi recuperación bastante favorable. A partir de esta fecha, por instrucciones del párroco, comenzaron a prepararme en aspectos básicos de urbanidad, disciplina, comportamiento en comunidad, aseo y buenos hábitos en la mesa, porque, en aquellos años, yo todavía andaba entre descalzo y con “caites”. Dialogaron conmigo y con mis padres; era candidato para ir al seminario a San Cristóbal de Las Casas. Mi padre no quería soltarme; me consideraba su apoyo; ya éramos cinco hermanitos y le preocupaba.
El seminario
La idea de ingresar al seminario (desconocido para mí) fue motivo de profundas cavilaciones; a veces me alegraba saber que iba a estudiar en un colegio, otras me entristecía dejar mi pueblo, mi familia, mi ambiente. Cuando llegó la fecha, mi párroco me transportó hasta San Cristóbal al seminario. Confieso que por los nervios me sentía encorvado, tambaleante e inseguro.
Fui presentado con Monseñor Raúl Mandujano García, impresionante señor, aunque para mí era sólo un cura; no estaba enterado quien era. Después de una breve entrevista, nos identificamos. Enseguida apareció un cura gordito, de tez blanca con sotana negra, quien me guio hasta el lugar de las maletas y posteriormente al dormitorio. Sin dejar de explicarme, hicimos un pequeño recorrido a las aulas y áreas de juego, dándome instrucciones básicas.
Mis compañeros no tardaron en notar mi timidez, mi silencio, mi extraña forma de hablar y de expresarme. La adaptación fue lenta, pero progresiva. En verdad, no me consideraba bueno para el estudio y se notaba mi precaria educación primaria. Con la paciencia, comprensión, ambiente propicio de parte de los maestros sacerdotes y compañeros, se fue moldeando mi perfil de seminarista.
Incidentes de grupo chuscos hay muchos, sólo recordaré el más “trágico”; para mí, al menos: Mi peor martirio era cuando nos llevaban de paseo en camioneta a algún lugar. Mis compañeros iban felices, cantando y gritando, mientras un seminarista zoque estaba tendido de bruces hasta atrás de la camioneta, vomita, vomita y vomita. Cuando llegábamos al paraje, me bajaban propiamente en estado cadavérico y con la penosa tarea de resucitarme.
Mi personalidad
Indudablemente, la magnífica preparación académica, espiritual y disciplinaria dada por nuestros queridos maestros sacerdotes, fue ingrediente efectivo de nuestra formación. A través de los años, he aquí mi personalidad.
En 1965 se erigió la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, con la división en dos de la Diócesis de San Cristóbal. Mi comunidad quedó bajo la tutela de la nueva Diócesis de Tuxtla y a cargo de monseñor José Trinidad Sepúlveda. Los seminaristas de la nueva diócesis fueron reubicados en diferentes seminarios del país y del extranjero. Monseñor Sepúlveda decidió que algunos se fueran al “Montezuma College Seminary” en Nuevo Mexico, EE. UU.; Fuimos tres: José Vidal Nangullasmú Hernández, Ricardo Zenteno Zenteno y yo, Rufo Muñoz Cerón.
¡Montezuma o la modificación esencial del perfil del seminarista tradicional! La institución formó excelentes sacerdotes con mentalidad abierta y enfocada a formar misioneros para el mundo actual de aquellos años. Mi estancia fue sólo de un año escolar; al terminar el primer año tomé vacaciones a mi pueblo, pero calculé mal mis cuentas; me quedé sin dinero y ya no volví, debido también al choque ideológico de mi nueva formación liberal con el párroco de mi pueblo. Fue inevitable, ya no hubo apoyo económico; mis días de seminarista habían terminado.
Cuando le presenté mi renuncia a monseñor Sepúlveda, no hubo sorpresa; con toda la serenidad de su persona me preguntó si lo tenía meditado y decidido. Con la misma tranquilidad me dedicó algunas recomendaciones espirituales y me dio su bendición. Cuando salí de su presencia y de la capilla del Altísimo en la catedral de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez, un aire bochornoso azotó mi rostro y un raro escalofrío doblegó mis rodillas. Busqué una de las bancas del parque frente a la catedral, me senté y me quedé en silencio. Busqué en el infinito “algo”; sentía una abrumadora soledad; desamparado y sin un mínimo de idea de mi destino, lloré… iniciaba el año de 1968.
Vida laica
Los estudios del seminario no fueron reconocidos por la Secretaría de Educación Pública; aun así conseguí la aceptación como maestro de primaria “gratificado”, es decir, la comunidad pagaba. Mi primera comunidad fue en plena selva tecpateca con un sueldo de 200 pesos (viejos pesos) mensuales, sin embargo el sueldo no me desanimó. Asumí la responsabilidad con gusto y entusiasmo con la idea de dar lo máximo de mí.
Después de una serie de juntas con los padres de familia, surgió un problema; había demasiados alumnos y yo era el único maestro; entonces, voluntariamente asumí tres turnos. Mi jornada era de lunes a viernes de 8am a 8pm, primer grado de 8 am a 1 pm, segundo grado de 2 a 4 pm y adultos de 6 a 8 pm Los sábados y domingos me encargaba de deportes por la mañana y por la tarde, también voluntariamente de algunas prácticas religiosas.
Me gané a toda la comunidad y aprendí mucho acerca del comportamiento y calidad humanos; esas son las principales satisfacciones de esa experiencia. Por supuesto, también había incomodidades; comía de casa en casa de mis alumnos (una por semana), tenía una cama de lazo en un rinconcito de la escuela, eso sí, siempre acompañado y custodiado por dos jóvenes para mi seguridad. Para el segundo periodo escolar fui asignado a mi pueblo al quinto grado de primaria, ya como maestro con horario reglamentario.
Persistía mi inquietud sobre mi preparación; no podía quedarme como maestro de primaria nada más; tenía otras aspiraciones. Por medio del deporte, me identifiqué con un joven maestro federal originario de la ciudad de México, D. F. Él conoció mis inquietudes y me comentó que en la ciudad había muchas posibilidades de trabajar y estudiar. Esta idea se me incrustó en la mente a tal grado que al finalizar el ciclo escolar ya estaba decidido; viajaría a la ciudad de México. Otra vez, a dejar el trabajo ya seguro, familia y amigos.
En noviembre de 1969, solicité licencia al magisterio por tiempo indefinido para lanzarme a la aventura, abrirme paso hacia un desconocido laberinto de ilusiones. Llegar a la capital del país era en aquellos años como pasar de mojado a los EE. UU. en referencia a los salarios. Los tres primeros meses de mi estancia en Tlalnepantla, Edo. de México, fueron verdaderamente desalentadores.
Las empresas formales cierran contrataciones a partir de noviembre y abren nuevamente a partir de enero del siguiente año. Fue hasta abril de 1970 cuando finalmente ingresé a un trabajo formal en una empresa del ramo metalúrgico como empleado. ¡Adiós estudios! Aquí se rolan turnos; sin embargo, la paga era buena.
El 30 de diciembre de 1972 me “cazó” una hermosa muchacha de origen zoque, de mi pueblo, a quien me encontré en el entonces Distrito Federal: Elizabeth; compañera inigualable de mi vida, destinada para mí hasta la fecha. Mi abuela me había dicho que no se moriría hasta verme casado con una muchacha del pueblo. Cuando fuimos a Tecpatán para casarnos, mi abuela tenía un mes de fallecida; sin embargo, si conoció a quien sería mi esposa. El 29 de enero de 1974 me hicieron papá de un galanote varón: Marco Antonio .
La historia de los siguientes acontecimientos son algo confusos por no recordar con exactitud cómo, donde y cuando sucedieron. Me reencontré por primera vez con un amigo en la Ciudad de México, el señor Filemón Martínez Zúñiga, compañero de pupitre en el Seminario. Trabajaba en una importante empresa editorial, Jackson Inc. El gran viejo File, a quien hoy dedico esta memoria, me impulsó a dar un giro de 180 grados al eje de mi trayectoria y, por supuesto, en forma definitiva, a un proceso gradual de cambio en el aspecto laboral.
Recuerdo, me apoyó a analizar detalladamente su propuesta de trabajo, los pros y los contras. Su recomendación fue: “analízalo minuciosamente y, cuando te decidas, hablamos nuevamente”. En mi trabajo, yo era supervisor en control de calidad en aceros especiales; en el nuevo trabajo ofrecido por él, empezaría como auxiliar de oficina, pero con corbata. La ilusión volvió a aflorar: ¡Trabajar y estudiar! Había la posibilidad, y ¡zaz! ¡Me decidí!
“Hechura de todos”
La providencia Divina fue benévola y certera; caí en el área de nóminas y desde ahí comenzaría el despegue; con los años, y según mi perfil, fui canalizado al área de Recursos Humanos. Curiosamente, desde esa época no recuerdo haberme encontrado nuevamente con el viejo File, sino hasta 45 años después, en una reunión concertada por el padre José Vidal Nangullasmú, en Tuxtla Gutiérrez, en donde comenzó esta nueva etapa, ahora como Calcontas.
Fueron cuatro las empresas privadas en donde trabajé durante 35 años. Esfuerzo, paciencia, dedicación, capacitación y los principios de la estricta disciplina de nuestra preparación en el Seminario, fueron los elementos fundamentales para mi superación. Cuando me separé de mi último trabajo, tenía bajo mi responsabilidad el Departamento de Personal y Nóminas dentro de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa.
N. B. Felicidades a
todos, hermanos Calcontas. Soy hechura de todos. ¡Dios los bendiga!
|
Padre nuestro (español) Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libranos de todo mal
Así sea. |
Pater noster (latín) Pater noster qui es in coelis santificetur nomen tuum adveniat regnumtuum fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis hodie et dimitte nubis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo
Amen. |
Tasne tata (zoque) Tas tata tzapkesmʌ ijtupʌ yawe tzamate mis nʌy jajnimʌ mis yusmiaʔ kuy yajtuka mis suñoʔ kuy naskasi teʔ ŝe tzapkesmʌ tzaiʔ dʌ ishooy miste yajya mokiuy jomi jomipʌ. Yajkotokoya ustam usyatekuy teʔ ŝe ustam yajkotokopiamʌ teʔ cowatamu jan mis yastokopia te yatziwʌgin yajkatʌkʌ teʔ yatziwa
teʔ ŝe yajtʌkʌ. |
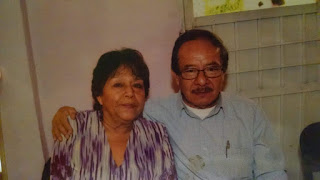








Qué riqueza de vidas.felicito la iniciativa bendita. Gracias Manuelito por tu increíble servicio. Cuántos ejemplos en lo poco que nos comparten los hermanos calcontas.
ResponderEliminarMuy interesante tu Biografía, apreciado RUFO.
ResponderEliminarLa lectura fue muy amena, porque parece una bonita historieta campirana con protagonistas muy especiales de la región.
Y tu estilo para narrar muy bueno.
Te considero un ejemplo de superación y de carácter.
Un abrazo, Rufito.
-Pepe Espinosa
Don Rufo, es Usted un ejemplo de vida. Tiene Usted todo mi respeto y admiración, por siempre!!!.
ResponderEliminar